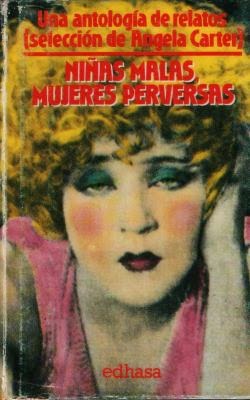Llegada a puerto.
Dejando atrás los vientos favorables, la calma chicha y las
peores tempestades, una vez completadas las escalas previstas en la hoja de
ruta, la travesía llega a su fin. Ha sido un viaje enriquecedor, a través de
varios parajes revisitados desde otras perspectivas y de otros aún desconocidos
que aguardaban la visita. Un viaje a veces accidentado, aunque la nave logró
sortear los obstáculos y seguir adelante, más o menos intacta. Un viaje
cansado, también, el de este año lleno de pequeños hitos que, a lo largo del
recorrido, se han ido alcanzando con satisfacción. Un viaje intenso, completo,
como han de ser los viajes. Llegas a puerto, arrojas el petate y vas a
repantigarte en ese viejo banco de madera en la taberna, desgastado y duro
pero ya acomodado a ti. Y una vez en tu rincón, comienzas a dar cuenta de tus
aventuras, mientras los engranajes al fondo de tu pensamiento ya están
maquinando la próxima expedición.
Dice el cuaderno de bitácora que, en las últimas etapas, te
adentraste en el territorio del invierno… Eso dice pero, si no fuera porque las
coordenadas lo atestiguan, no lo creerías. Esas tierras invernales estaban
llenas de apacibles terracitas donde refrescar el gaznate bajo un sol amable.
Has paseado por avenidas tranquilas y visto flirtear a las parejas con rubores
primaverales (y algunos otoñales), meriendas sobre el césped, bailes en los
jardines, alharacas y risas de ánimo festivo… No ha sido el más crudo de los
inviernos, no.